Concepto de división cultural de la tierra
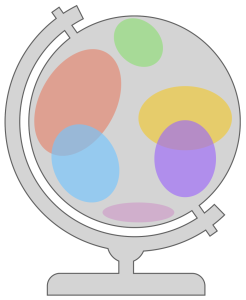 El concepto de parte cultural de la Tierra describe una división espacial de la Tierra en diferentes áreas culturales, que se lleva a cabo sobre la base de características definidas. Según Newig, didacta de la geografía, las partes culturales de la tierra se definen como „eslabones de una red espacio-temporal mundial de formas de vida humana de escala casi continental basada en su entorno natural“ (Newig 1999). El objetivo del concepto es identificar espacios en los que viven culturas y comunidades iguales o similares y agruparlas de modo que se puedan perfilar los espacios culturales más amplios.
El concepto de parte cultural de la Tierra describe una división espacial de la Tierra en diferentes áreas culturales, que se lleva a cabo sobre la base de características definidas. Según Newig, didacta de la geografía, las partes culturales de la tierra se definen como „eslabones de una red espacio-temporal mundial de formas de vida humana de escala casi continental basada en su entorno natural“ (Newig 1999). El objetivo del concepto es identificar espacios en los que viven culturas y comunidades iguales o similares y agruparlas de modo que se puedan perfilar los espacios culturales más amplios.
Surgimiento y variabilidad del concepto
El concepto fue descrito por primera vez por Kolb en 1962 y procedía originalmente de la investigación espacial de la geografía. Surgió de la necesidad natural de encontrar un modo de orientarse en los espacios, así como de poder definir la propia posición, ya que „todo ser humano necesita y desarrolla una visión geográfica del mundo en la que pueda clasificar su información básica, pero también las numerosas informaciones nuevas que se añaden cada día“ (ibíd., 7). Para hacer posible la clasificación, se necesitan rasgos descriptivos que puedan definir los espacios. Debido a la multitud de conceptos diferentes, éstos varían en función del autor y dan cabida a distintos enfoques de clasificación.
Kolb desarrolló un concepto que define diez partes culturales de la tierra y sustituye así el pensamiento sobre los pueblos de la geografía de posguerra (cf. Stöber 2001, 138), „sin embargo, se abstuvo de una implementación cartográfica de su intento de clasificación“ (ibíd.).
El concepto de Newig de 1986 clasifica según las características de „religión o ideología; lengua, escritura, derecho; color de la piel (raza); economía [y] situación“ (Böge 1997, 323), de donde surgieron las partes de la tierra cultural Angloamérica, Australia, Europa, América Latina, Oriente, Asia Oriental, Rusia, ‚África Negra‘ (desde entonces rebautizada África Subsahariana), Asia Meridional y Asia Sudoriental (Reinke/ Bickel 2018, 2).
Al igual que Kolb y Newig, Huntington también desarrolló en 1996 un enfoque de clasificación que es uno de los más conocidos en la literatura (cf. Stöber 2001, 138). En estrecha relación con su artículo Choque de civilizaciones, divide la tierra en ocho áreas culturales cuyas características son „elementos objetivos como la lengua, la historia, la religión, las costumbres, las instituciones [… y] la identificación subjetiva de la gente con ella“ (Huntington 1996, 28). Básicamente, su planteamiento es similar al de Kolb, pero hace más hincapié en la subdivisión según las cosmovisiones (cf. Stöber 2001, 138).
Valoración del concepto de tierra cultural
Durante muchos años, el concepto de tierra cultural ha sido fuente de debate tanto en geografía como en otras disciplinas. Debido a la multitud de enfoques diferentes, ha sido objeto de críticas en repetidas ocasiones, que durante mucho tiempo se dirigieron especialmente contra el concepto de Newig. Según Popp, es fundamentalmente problemático dividir las culturas porque no hay una forma clara de definir dónde empiezan o acaban dichas áreas culturales (cf. Popp 2003, 21). Sin embargo, es de especial importancia que términos como cultura y espacio se definan claramente de antemano, para ser conscientes de la amplitud de los conceptos.
La principal crítica de Popp es que el concepto de tierra cultural de Newig fomenta el „pensamiento mosaico“ (ibíd., 29) y puede asumirse como una ideología. Basándose en la representación cartográfica, sugiere que las áreas culturales deben considerarse separadas entre sí y que no existen formas transicionales. Además, el nombre „África negra“ es discriminatorio y, al igual que el nombre „Oriente“, refleja una visión eurocéntrica. „Las tierras culturales [en consecuencia] se parecen mucho a los estereotipos en su carácter expresivo, que, aunque haya un grano de verdad en la evaluación, se cuajan fácilmente en láminas tópicas“ (Popp 2003, 37).
Literatura
Böge, Wiebeke (2011): Kulturraumkonstrukte als zeitgebundene Weltbilder. En: Geografía y escuela 33, 4-8.
Böge, Wiebeke (1997): Die Einteilung der Erde in Grossräume: Zum Weltbild der deutschsprachigen Geographie seit 1871. Arbeitsergebnisse und Berichte zur wirtschafts- und sozialgeographischen Regionalforschung. Heft 16. Hamburg: Institut für Geographie der Universität Hamburg.
Dürr, Heiner (1987): Kulturerdteile: ¿Una „nueva“ teoría de los diez mundos como base para la enseñanza de la geografía? En: Geographische Rundschau 39, 228-32.
Newig, Jürgen (1999): El concepto de partes culturales de la Tierra. https://www.kulturerdteile.de/kulturerdteile/ [01.08.2019].
Newig, Jürgen (1986): Tres mundos o un mundo: Las partes culturales de la tierra. En: Geographische Rundschau 38, 262-267.
Popp, Herbert (2003): El concepto de partes culturales de la tierra en discusión – el ejemplo de África. Discurso científico – relevancia para la enseñanza – aplicación en las clases de geografía. Bayreuth Contact Studies in Geography. Vol. 2. Bayreuth: Naturwissenschaftliche Gesellschaft Bayreuth.
Reinke, Christine/ Bickel, Jens (2018): Infoblatt Kulturerdteile. Leipzig: Klett.
Stöber, Georg (2001): „Kulturerdteile“, „Kulturräume“ und die Problematik eines „räumlichen“ Zugangs zum kulturellen Bereich. En: ders. (ed.): Foreign Cultures in Geography Teaching: Analyses – Conceptions – Experiences. Estudios de investigación internacional sobre libros de texto. Vol. 106. Hannover: Hahn, 138-154.
Stöber, Georg (2011). Conceptos de espacio cultural en planes de estudio, libros de texto y enseñanza. En: Geographische Rundschau 33, 15-26.
